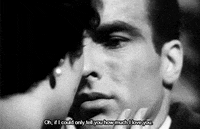La soledad se revuelve erizada dentro de nosotros como un áspid venenoso. Es una vestidura de plomo cuyo peso no podemos soportar. Una penitenciaría en la que sufrimos condena. Y por eso, en ella el odio aventaja al amor. La soledad es un alma dolorida que no quiere soltarse del cuerpo. Atraviesa, llorosa, bien que tratando de sorber disimuladamente sus lágrimas, sus salas, corredores, pasadizos, anda que andarás. Y por su culpa, podemos ser capaces de todo, y encanecer nuestra conciencia antes de tiempo, aunque temblando en una inmovilidad de reptil que, muriendo ya, tan sólo desea escupir su veneno. La soledad es teóloga, moralista, predicadora, especialista en la medicina del dolor, e hipócrita. También ejerce su oficio de "santera", con un hábito lleno de polvo y olor de mazmorra enmohecida, donde se pudren las criaturas que hubieran podido ser admirables. Pero guarda sus oraciones y secretos.
La soledad se revuelve erizada dentro de nosotros como un áspid venenoso. Es una vestidura de plomo cuyo peso no podemos soportar. Una penitenciaría en la que sufrimos condena. Y por eso, en ella el odio aventaja al amor. La soledad es un alma dolorida que no quiere soltarse del cuerpo. Atraviesa, llorosa, bien que tratando de sorber disimuladamente sus lágrimas, sus salas, corredores, pasadizos, anda que andarás. Y por su culpa, podemos ser capaces de todo, y encanecer nuestra conciencia antes de tiempo, aunque temblando en una inmovilidad de reptil que, muriendo ya, tan sólo desea escupir su veneno. La soledad es teóloga, moralista, predicadora, especialista en la medicina del dolor, e hipócrita. También ejerce su oficio de "santera", con un hábito lleno de polvo y olor de mazmorra enmohecida, donde se pudren las criaturas que hubieran podido ser admirables. Pero guarda sus oraciones y secretos. 






 En realidad desearía penetrar en todas las casas, participar de todas las tertulias, ser ese fuego alentador y amistoso que crían los años. Si la salvamos, si la recibimos en esas galerías transitadas de la existencia, y la apartamos de esa oscuridad de sótano en que se viera recluida, sonriéndole, finalmente, como al hijo caprichoso que hizo sus pucheros y se escondió en un rincón de su habitación, se salvará, tras atravesar sus tristes frondas de humo; y su auténtica y temblorosamente escondida fosforecencia penetrará, tras su noche testaruda y amargada, en la delicia de cualquier jardín, para retomar en su palabra el sutil donaire que creyó perdido. Y su mano traerá entre los dedos, recorriéndonos, el olor olvidado de una rama de limón, la prebenda de aquella ilusión preciosa que debe ser nuestra realidad humana, porque el secreto de la soledad habrá dejado de existir, estará limpio de su podre, participará de la ética de la sociología. De la restauración que siempre conlleva un nuevo amanecer.
En realidad desearía penetrar en todas las casas, participar de todas las tertulias, ser ese fuego alentador y amistoso que crían los años. Si la salvamos, si la recibimos en esas galerías transitadas de la existencia, y la apartamos de esa oscuridad de sótano en que se viera recluida, sonriéndole, finalmente, como al hijo caprichoso que hizo sus pucheros y se escondió en un rincón de su habitación, se salvará, tras atravesar sus tristes frondas de humo; y su auténtica y temblorosamente escondida fosforecencia penetrará, tras su noche testaruda y amargada, en la delicia de cualquier jardín, para retomar en su palabra el sutil donaire que creyó perdido. Y su mano traerá entre los dedos, recorriéndonos, el olor olvidado de una rama de limón, la prebenda de aquella ilusión preciosa que debe ser nuestra realidad humana, porque el secreto de la soledad habrá dejado de existir, estará limpio de su podre, participará de la ética de la sociología. De la restauración que siempre conlleva un nuevo amanecer.

 "Debe de sentirse muy sola viviendo así"... "Mi hermano volverá pronto y ya no estaré sola. En cierto modo él son mis ojos... Me trae el mundo exterior. Y brazadas de flores y ramajes de los árboles para poder sentirlos"
"Debe de sentirse muy sola viviendo así"... "Mi hermano volverá pronto y ya no estaré sola. En cierto modo él son mis ojos... Me trae el mundo exterior. Y brazadas de flores y ramajes de los árboles para poder sentirlos" "Se sentiría usted solo viviendo en un lugar así"... "Supongo que sí"... "Acerca de la soledad, también se puede estar solo en la ciudad. A veces, la gente que nunca está sola, es la más solitaria. ¿No cree?"... "No sé. Nunca lo he pensado"... "Creo que sí lo ha hecho. Los solitarios siempre intentan comprender la soledad"... "¿Y cree que yo soy así?"... "¿Puedo tocar su mano? ¿Tiene frío? Su amigo dijo que usted era policía"... "Así es"... "Dígame, ¿qué se siente siendo policía?"... "Aprendes a no confiar en nadie"... "Es usted afortunado. No tiene que confiar en
nadie. Yo sí. Yo tengo que confiar en todo el mundo. ¿Ha conocido a
algún otro ciego?"... "No, nunca"... "Lo sabía. Cuando usted me habla,
no hay compasión en usted, en su voz... No sé su nombre"... "Jim Wilson"... "El nombre de una persona dice mucho, y también su voz"...
"Se sentiría usted solo viviendo en un lugar así"... "Supongo que sí"... "Acerca de la soledad, también se puede estar solo en la ciudad. A veces, la gente que nunca está sola, es la más solitaria. ¿No cree?"... "No sé. Nunca lo he pensado"... "Creo que sí lo ha hecho. Los solitarios siempre intentan comprender la soledad"... "¿Y cree que yo soy así?"... "¿Puedo tocar su mano? ¿Tiene frío? Su amigo dijo que usted era policía"... "Así es"... "Dígame, ¿qué se siente siendo policía?"... "Aprendes a no confiar en nadie"... "Es usted afortunado. No tiene que confiar en
nadie. Yo sí. Yo tengo que confiar en todo el mundo. ¿Ha conocido a
algún otro ciego?"... "No, nunca"... "Lo sabía. Cuando usted me habla,
no hay compasión en usted, en su voz... No sé su nombre"... "Jim Wilson"... "El nombre de una persona dice mucho, y también su voz"...¿Triunfa siempre la virulencia humana?




 El pesimismo es un rasgo común que domina cualquier punzante parábola sobre la violencia humana. Pero una comunidad, aunque se pueda ver fugazmente perseguida por el miedo, no pierde por ello, al ofrecernos una visión ácida de la realidad, su capacidad de acción o, en contraposición, una pérdida de su sentido moral. El cine, como gran espectáculo de imágenes, se ha hallado siempre tentado, dada su facilidad de llegar hasta sus espectadores, por los grandes "golpes de efecto" dramáticos, que son como fantasmas o visiones sombrías, muchas veces necesarias para llevar a buen puerto películas magníficas. Hay que recurrir a la "boutade", al desgarro que requiere el cumplimiento del deber, al conflicto moral más explícito, y, como no, a la inutilidad de la violencia que corrompe al fugaz leader de la autoridad, léase en letra pequeña "poder", cuando se cree poseedor del mismo.
El pesimismo es un rasgo común que domina cualquier punzante parábola sobre la violencia humana. Pero una comunidad, aunque se pueda ver fugazmente perseguida por el miedo, no pierde por ello, al ofrecernos una visión ácida de la realidad, su capacidad de acción o, en contraposición, una pérdida de su sentido moral. El cine, como gran espectáculo de imágenes, se ha hallado siempre tentado, dada su facilidad de llegar hasta sus espectadores, por los grandes "golpes de efecto" dramáticos, que son como fantasmas o visiones sombrías, muchas veces necesarias para llevar a buen puerto películas magníficas. Hay que recurrir a la "boutade", al desgarro que requiere el cumplimiento del deber, al conflicto moral más explícito, y, como no, a la inutilidad de la violencia que corrompe al fugaz leader de la autoridad, léase en letra pequeña "poder", cuando se cree poseedor del mismo.









 Sobre la psicología, unas veces corrupta, otras hasta cierto punto justificables transposiciones a la gran pantalla (sin obviar tampoco, naturalmente, la Literatura) de este culto a la "potestad", cualquiera que sea su manifestación, ríos de tinta y millones de "rushes" cinematográficos corrieron ya en tropel. Pero a caballo de la violencia, de la autentificación, conocida por "novela negra" o "cine negro", de los dramas urbanos, en los que, en infinidad de ocasiones, los problemas colectivos llegan a reducirse a casos muy especialmente particularizados, existe también una casi constante exigencia: que esa figura solitaria que por ella transita sobreviva,... que no no muera. Es como una advertencia o un ruego. Como si el público demandara que, para que esas, también llamadas "crónicas policíacas" u "obras de suspense y espionaje" no dejen de tener validez y representatividad social, tampoco se les niegue su casi obligada vertiente romántica. No basta con que la verdad de ese nuevo "cine neorrealista norteamericano" aproveche tan sólo las calles encharcadas por la virulencia, las fachadas de sus casas (que era en cierto modo como apelar a las fachadas del neorrealismo impuesto por Rossellini con "Roma, città aperta"), para autentificar la dramática conmoción humana que se puede ocultar o tener lugar tras ellas. El compromiso con el romance, aunque a veces sea representado a regañadientes por algunos de los mejores directores del cine norteamericano, permanecerá eternamente como eje y motor de esta gran industria en cualquiera de las latitudes donde se desarrolle.
Sobre la psicología, unas veces corrupta, otras hasta cierto punto justificables transposiciones a la gran pantalla (sin obviar tampoco, naturalmente, la Literatura) de este culto a la "potestad", cualquiera que sea su manifestación, ríos de tinta y millones de "rushes" cinematográficos corrieron ya en tropel. Pero a caballo de la violencia, de la autentificación, conocida por "novela negra" o "cine negro", de los dramas urbanos, en los que, en infinidad de ocasiones, los problemas colectivos llegan a reducirse a casos muy especialmente particularizados, existe también una casi constante exigencia: que esa figura solitaria que por ella transita sobreviva,... que no no muera. Es como una advertencia o un ruego. Como si el público demandara que, para que esas, también llamadas "crónicas policíacas" u "obras de suspense y espionaje" no dejen de tener validez y representatividad social, tampoco se les niegue su casi obligada vertiente romántica. No basta con que la verdad de ese nuevo "cine neorrealista norteamericano" aproveche tan sólo las calles encharcadas por la virulencia, las fachadas de sus casas (que era en cierto modo como apelar a las fachadas del neorrealismo impuesto por Rossellini con "Roma, città aperta"), para autentificar la dramática conmoción humana que se puede ocultar o tener lugar tras ellas. El compromiso con el romance, aunque a veces sea representado a regañadientes por algunos de los mejores directores del cine norteamericano, permanecerá eternamente como eje y motor de esta gran industria en cualquiera de las latitudes donde se desarrolle.Sobre la culpabilidad


 "An American Tragedy" ("Una tragedia americana"), la famosísima novela de Theodore Dreiser fue por fin llevada a la pantalla por George Stevens en 1951, con el título de "A Place in the Sun" ("Un lugar en el sol"), con tres antológicas interpretaciones: las de Montgomery Clift, Elizabeth Taylor y Shelley Winters.
"An American Tragedy" ("Una tragedia americana"), la famosísima novela de Theodore Dreiser fue por fin llevada a la pantalla por George Stevens en 1951, con el título de "A Place in the Sun" ("Un lugar en el sol"), con tres antológicas interpretaciones: las de Montgomery Clift, Elizabeth Taylor y Shelley Winters.Sergei Mijailovich Eisenstein




 Y se contaba que los productores rusos preguntaron a Sergei Mijailovich Eisenstein, genial maestro cinematográfico, que había intentado adaptarla infructuosamente años antes, la opinión que le merecía el drama en que se veía envuelto su protagonista, el joven humilde, Clyde Griffith-Montgomery Clift en la versión de George Stevens, cuya ambición por conseguir cuanto se halla más allá de sus posibilidades origina la muerte innecesaria, y probablemente, como él asegura en todo momento, casual de su inocente novia: -"Maestro Eisenstein, en la película que desea llevar a la pantalla, ¿Clyde Griffith es o no culpable, y por ello reo de delito?" -"Es inocente por completo"- Respondió rotundamente Eisenstein- "La muerte de su joven prometida no es más que una "inevitable resultante social". Toda la responsabilidad moral de dicho homicidio, anímica y psicológicamente involuntario por parte del joven Clyde, debe, por tanto, recaer sobre esta sociedad que rinde culto al triunfo, el poder y el dinero".
Y se contaba que los productores rusos preguntaron a Sergei Mijailovich Eisenstein, genial maestro cinematográfico, que había intentado adaptarla infructuosamente años antes, la opinión que le merecía el drama en que se veía envuelto su protagonista, el joven humilde, Clyde Griffith-Montgomery Clift en la versión de George Stevens, cuya ambición por conseguir cuanto se halla más allá de sus posibilidades origina la muerte innecesaria, y probablemente, como él asegura en todo momento, casual de su inocente novia: -"Maestro Eisenstein, en la película que desea llevar a la pantalla, ¿Clyde Griffith es o no culpable, y por ello reo de delito?" -"Es inocente por completo"- Respondió rotundamente Eisenstein- "La muerte de su joven prometida no es más que una "inevitable resultante social". Toda la responsabilidad moral de dicho homicidio, anímica y psicológicamente involuntario por parte del joven Clyde, debe, por tanto, recaer sobre esta sociedad que rinde culto al triunfo, el poder y el dinero".




 Un agente de policía que se observa a sí mismo, al igual que quien se mira su carne llagada como si no fuese suya. Pero el espejo monótono en que su imagen se refleja diariamente, reproduce, una vez y otra, esa efigie angustiosa de sí mismo que le hace sudar. Es el suyo el diagnóstico de la violencia. Pero no es únicamente virulencia lo que ensombrece su existencia. La ciudad le impone sus límites. La imposibilidad de entenderla, de aceptarla. La ciudad es ese perro rabioso, que siempre vuelve repentinamente, precipitándose sobre él. Es la imantación de su brutalidad la que convierte su dolencia en un mal incurable. La noche le atormenta. Es como si desde ella un dolor extraño, junto con otros padecimientos de alguna semejanza, se instalara en su cuerpo. Otro horizonte, la investigación de un asesinato, lejos del asfalto, podría romper sus ataduras.
Un agente de policía que se observa a sí mismo, al igual que quien se mira su carne llagada como si no fuese suya. Pero el espejo monótono en que su imagen se refleja diariamente, reproduce, una vez y otra, esa efigie angustiosa de sí mismo que le hace sudar. Es el suyo el diagnóstico de la violencia. Pero no es únicamente virulencia lo que ensombrece su existencia. La ciudad le impone sus límites. La imposibilidad de entenderla, de aceptarla. La ciudad es ese perro rabioso, que siempre vuelve repentinamente, precipitándose sobre él. Es la imantación de su brutalidad la que convierte su dolencia en un mal incurable. La noche le atormenta. Es como si desde ella un dolor extraño, junto con otros padecimientos de alguna semejanza, se instalara en su cuerpo. Otro horizonte, la investigación de un asesinato, lejos del asfalto, podría romper sus ataduras.





 Un crimen mueve con su horror la aguja imantada de la soledad. Pero el horizonte, ahora frente a los campos nevados, será siempre el mismo. Y ese cielo nebuloso aplasta de nuevo con su monotonía cuantos corazones sin esperanza transitan debajo de él. La misma pesadez en el aire. No se oye ni un grito de pájaro. El decreto más violento del hombre: la venganza, acude en apoyo de los argumentos del padre de la víctima. No se puede juzgar imparcialmente al asesino fugitivo. Transcurren las horas, una persecución implacable entre la incertidumbre y los lamentos. La verdad de la muerte por la verdad misma de la represalia. La venganza es un dogma que nos arrebata, una especie de exaltación abominable que esgrimen los oprimidos. La mueve un motivo imperioso, enceguecido: el deber de la revancha. Un rito que jamás nos enseñará a gobernar nuestros actos.
Un crimen mueve con su horror la aguja imantada de la soledad. Pero el horizonte, ahora frente a los campos nevados, será siempre el mismo. Y ese cielo nebuloso aplasta de nuevo con su monotonía cuantos corazones sin esperanza transitan debajo de él. La misma pesadez en el aire. No se oye ni un grito de pájaro. El decreto más violento del hombre: la venganza, acude en apoyo de los argumentos del padre de la víctima. No se puede juzgar imparcialmente al asesino fugitivo. Transcurren las horas, una persecución implacable entre la incertidumbre y los lamentos. La verdad de la muerte por la verdad misma de la represalia. La venganza es un dogma que nos arrebata, una especie de exaltación abominable que esgrimen los oprimidos. La mueve un motivo imperioso, enceguecido: el deber de la revancha. Un rito que jamás nos enseñará a gobernar nuestros actos.




 Una casa en la blanca bruma del horizonte. Una luz en la sombras. Y una mujer. Invidente. Una mirada que implora perdón como si hubiera sido la causa del crimen. Un clamor silencioso que mueve a la indulgencia. La ternura de la compasión y del compadecido. El policía contempla su fina nariz, la boca pequeña, el óvalo de su cara. Sus ciegas pupilas apagadas intimidan el semblante severo del hombre, sorprendido de sus propias emociones. Un secreto sella la lengua de ella. Pese a todo, por medio de esa blanda fijeza de sus ojos, la mujer ciega se lo confía todo al desconocido policía. Y oyéndole, recoge una promesa, una intención salvadora de quien, hasta ese momento, se refugiara en un sabor de amargura y violencia. El hombre solitario, abismado en las moradas del asfalto, aparta de sí, por vez primera, su antifaz de sombra. En el silencio estremecido de ella, perdido en el escondido paisaje nevado, el secreto existe. Y una vez desvelado, él, enfermo sin familia, volverá a ella, que se quedó a solas con el dolor, e impondrá una nueva ilusión a su realidad humana. Esa ilusión esperanzada de todos los que sufren.
Una casa en la blanca bruma del horizonte. Una luz en la sombras. Y una mujer. Invidente. Una mirada que implora perdón como si hubiera sido la causa del crimen. Un clamor silencioso que mueve a la indulgencia. La ternura de la compasión y del compadecido. El policía contempla su fina nariz, la boca pequeña, el óvalo de su cara. Sus ciegas pupilas apagadas intimidan el semblante severo del hombre, sorprendido de sus propias emociones. Un secreto sella la lengua de ella. Pese a todo, por medio de esa blanda fijeza de sus ojos, la mujer ciega se lo confía todo al desconocido policía. Y oyéndole, recoge una promesa, una intención salvadora de quien, hasta ese momento, se refugiara en un sabor de amargura y violencia. El hombre solitario, abismado en las moradas del asfalto, aparta de sí, por vez primera, su antifaz de sombra. En el silencio estremecido de ella, perdido en el escondido paisaje nevado, el secreto existe. Y una vez desvelado, él, enfermo sin familia, volverá a ella, que se quedó a solas con el dolor, e impondrá una nueva ilusión a su realidad humana. Esa ilusión esperanzada de todos los que sufren.La gran secuencia
 (Mary Malde junto al cuerpo sin vida de su hermano, el ser que más amó) : "Padre, escucha mi oración. Perdónale, como has perdonado a todos tus
hijos que han pecado. No apartes tu rostro de él. No sabía lo que
hacía. Déjale descansar al fin en tu paz que jamás logró hallar aquí"...
(Mary Malde junto al cuerpo sin vida de su hermano, el ser que más amó) : "Padre, escucha mi oración. Perdónale, como has perdonado a todos tus
hijos que han pecado. No apartes tu rostro de él. No sabía lo que
hacía. Déjale descansar al fin en tu paz que jamás logró hallar aquí"...


 Un
peregrinaje estremecedor desde la turbiedad más degradante hacia el
naturalismo romántico debido a la presencia turbadora de una mujer,
y que concede al actor la posibilidad de sentirse un ser humano. Una
revalorización del juego interpretativo a través del imperativo más
realista, y siempre desde un eje modélico de planificación dentro de la
más elaborada simbología (muerte, crueldad, piedad, amor) del
plano-secuencia, esta vez especialmente apto para la orientación
psicológica del espectador. Una exacta correspondencia paralela
articulada y centrada en la soledad del hombre en calidad de gran
protagonista, y cuyo eterno tema: pareja enfrentada al Destino o las
fuerzas del Bien y del Mal, reaparece aquí en imágenes de prodigiosa
fuerza lírica. ¡Imprescindible!
Un
peregrinaje estremecedor desde la turbiedad más degradante hacia el
naturalismo romántico debido a la presencia turbadora de una mujer,
y que concede al actor la posibilidad de sentirse un ser humano. Una
revalorización del juego interpretativo a través del imperativo más
realista, y siempre desde un eje modélico de planificación dentro de la
más elaborada simbología (muerte, crueldad, piedad, amor) del
plano-secuencia, esta vez especialmente apto para la orientación
psicológica del espectador. Una exacta correspondencia paralela
articulada y centrada en la soledad del hombre en calidad de gran
protagonista, y cuyo eterno tema: pareja enfrentada al Destino o las
fuerzas del Bien y del Mal, reaparece aquí en imágenes de prodigiosa
fuerza lírica. ¡Imprescindible!Lujoso encadenado musical, sincrónico arabesco rítmico del polifacético e inimitable Bernard Herrmann que evoluciona desde la impresionante fuerza expresiva de ese universo desenfrenadamente violento del asfalto hasta una recreada morosidad narrativa, acariciante y tamizada por el lirismo que impone la fascinante personalidad de Ida Lupino.